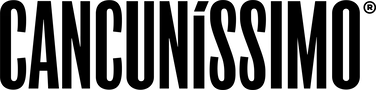A Leonardo Puerto y Magdalena Paredes es común encontrarlos en el estadio de béisbol durante toda la temporada de la liga mexicana. Él va de un lado a otro, animado -aunque ya con un poco de trabajo-, vendiendo sus quinielas y los deliciosos sándwiches que él mismo prepara. Ella se sienta en el palco que tienen desde hace años; desde ahí, echa porras a su equipo favorito: Tigres de Quintana Roo, mientras atiende a familiares y amigos que se sientan con ellos a disfrutar el partido.
Don Leo, como le dicen de cariño, nació en Tzucacab, Yucatán. “De muy pequeño me encomendaron con un señor para que me llevara a Teabo, donde estaba mi papá”. Su padre era dueño de la fonda Calín; ahí se preparaba comida casera típica yucateca: bistec de cazuela, relleno negro, alcaparrado, pipián, cochinita, chocolomo, puchero. “Yo tenía siete años y desde que llegué me puso a trabajar de ayudante, de meserito. Con él aprendí a cocer el maíz, lavarlo, quitarle la cascarita para hacer el nixtamal, llevarlo al molino; también aprendí a hacer un agujero en la tierra para hacer la auténtica cochinita pibil y el relleno negro”.
Originaria de Chocholá, Yucatán, a doña Magda la llevaron a vivir a Mérida cuando era muy pequeña. Ahí pasó su infancia y adolescencia. Poco antes de cumplir quince años, y a falta de recursos para hacer una fiesta, la mandaron a Zoh-Laguna, Campeche, un centro maderero donde residía su hermana mayor, quien para ese tiempo estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo.
Leonardo Puerto vivía ahí desde los catorce años. “Un hermano me llevó para que yo trabajara, pero al principio no me aceptaron, por mi edad. Entonces me puse a vender leña a las cocinas. Sé partir leña, sé hacer carbón, cal, albarradas”. Don Leo hace una pausa. Recuerda con sentimiento aquellos años de arduas faenas… “He trabajado muy duro, ¡por Dios!”. Finalmente consiguió trabajo en el centro maderero, manejando una máquina transportadora de madera. Uno de esos días vio a Magda, quien trabajaba en la fábrica de chapa. “Ella me flechó. Y empecé a enamorarla”. Él tenía 24 y ella 15 cuando se casaron. Han pasado sesenta años desde ese entonces.
Leo y Magda pasaron sus primeros años de casados en una casita de madera, en medio de la selva, espesa y alta, donde abundaba la fauna silvestre, principalmente las culebras. La familia empezaba a crecer, y para la joven madre el peligro acechaba desde cualquier lugar. Empezó, entonces, a insistir a su marido que se fueran a vivir a Mérida. Don Leo renunció a su trabajo; como liquidación le dieron mil quinientos pesos, y medio camión de madera. “Me fui preparado con diez cómodas a medio armar. Cada vez que vendía una, me daba para vivir la semana completa”. Después, realizó diversos trabajos hasta que entró, recomendado por una tía, a trabajar con un vecino. “El primer día me dijo: coge esa cubeta, ese paño rojo y lava mi coche. Yo nunca había lavado un coche, pero me puse a hacerlo como pude. Cuando salió a ver, me dijo, felicitaciones, es tuyo el trabajo”.
-Mira -me dice visiblemente conmovido por el recuerdo. -Hasta me da nostalgia.
Don Leo empezó a hacer sus primeros viajes a Chetumal. “¿Has oído hablar de Cancún? Dicen que hay mucho trabajo, ¿no quieres ir?”. Esa fue la primera vez que escuchó, por parte de unos amigos, de la nueva ciudad que se estaba construyendo en el extremo oriental de la península yucateca. “A mí no me interesaba, no quería aventurarme a una cosa que no fuera segura”. En ese entonces trabajaba para los hermanos Solís Preciat, Vicente, Eduardo y Francisco. “Una semana después, uno de ellos me avisa: Leonardo, queremos que vayas a Cancún porque vamos a construir un hotel.
“Pusieron unos planos en la mesa; me dijeron, te vamos a dar una chequera y vas a ser residente de obra”. Al llegar a Cancún, lo llevaron inmediatamente al terreno donde se construiría el hotel. Para conseguir mano de obra tuvo que hacer varios viajes a Leona Vicario. “Me pidieron que contratara monteros; son los hombres que saben hacer milpas. Primero talan árboles en terrenos de una, dos, veinte hectáreas; luego le encienden fuego para sembrar. De esa gente fui a buscar; los encontré sentados, esperando a que los contrataran. Me los traía en mi carcachita, una Dodge modelo ‘47… ¡tenía una lámina así de gruesa!”, exclama, haciendo un espacio grande entre su pulgar y el índice, “como de un cuarto de pulgada. Ahora esos coches solo los ves en La Habana, Cuba”.
Cuando ya todo estaba listo, sus patrones le ofrecieron quedarse con la administración del recién estrenado Hotel Plaza Caribe. “Les dije que no tenía estudios, y que no estaba preparado para hacerlo”. Entonces, lo llevaron a dar una vuelta en las inmediaciones del hotel. Le mostraron los locales que serían para comercios. Llegaron a un área destinada para el restaurante. “Me quedo acá”, dijo sin dudarlo. “Cuenten conmigo, yo lo manejo”. Mandó traer a su hermano mayor para que lo apoyara, pero seis meses después renunció al trabajo. Al poco tiempo, Leonardo consiguió rentar una palapa, “allá, por la López Portillo. Pagaba de renta 90 pesos mensuales”. Más adelante, recibió apoyo por parte de un familiar de sus ex patrones, para construir su casa, en la supermanzana 24.
Cuando ya se había asentado en Cancún, mandó traer a su esposa, quien se había quedado en Mérida con sus hijos. “Él no podía vivir sin mí”, dice, bromeando, doña Magda, de mirada tranquila, con tono pausado. “En ese entonces Cancún estaba muy problemático. Al principio sufrí mucho: la casa no tenía ni ventanas ni puertas. Por la noche oía como caminaban los bichos. Yo amarraba los pabellones de las hamacas de mis hijos lo mejor que podía para que no se metieran por ningún lado. No tenía a nadie que me apoyara. En Mérida ya teníamos una casita: tenía pozo, teníamos gallinas, ya había comprado mi sala, mi comedor. Para mí era un palacio”. Quizá lo que la salvó fue que constantemente hacían viajes a Mérida para abastecerse de las cosas más básicas de la canasta familiar. Y el hecho que don Leo se las ingeniaba para llevar a la familia a las playas de Cancún. “Nos tocó cruzar por el puente de madera. Yo iba con mis hamacas y las colgaba en las palmeras. Mi esposo llevaba la comida; allá pasábamos todo el día”.

Desde que renunció a su trabajo en el hotel, don Leo se propuso trabajar por su cuenta. “Nos hemos roto el alma. Tuvimos una lonchería, una cocina económica. “Ella”, dice, refiriéndose a su esposa, “hacía pasteles y los vendía”. Tiempo antes había visto preparar kibis a una cocinera que trabajaba para unos turcos. “Ella ponía en una palangana la yerbabuena, chile dulce, chile xcatic, pimienta, ajo, cebolla y carne súper magra, todo molido. Yo la veía amasar todo; después hacía los conitos y los metía a freír”. Aprendió tan bien, que hoy don Leo se ha ganado la fama de hacer los mejores kibis de Cancún.
Cuenta de aquella vez, cuando, sin preguntarle, doña Malena, esposa de Manuel “Ney” Castillo, lo inscribió a un concurso organizado por el ayuntamiento, para buscar un platillo que representara a Cancún. Aunque se resistió al principio, finalmente aceptó. “Compré cinco meros, pedí que le dejaran las escamas y que sacaran diez filetes. Los lavé, los abrí a la mitad. Corté en postas un kilo de carito -un pescado que se parece mucho a la barracuda, pero sin escamas-; lo freí y lo desmenucé; piqué pimientos rojos y freí todo hasta hacer una pasta. Rellené los filetes, ya marinados, con esa pasta y los freí hasta que quedaron doraditos, doraditos”. Cada detalle cuenta en la memoria de don Leo. Relata cómo acomodó los filetes en una bandeja de aluminio, así como el puré de papas preparado con mantequilla australiana y unas ramitas de perejil encima. El platillo, con el nombre Isla Cancún, ganó por votación unánime.
Desde que arrancó la primera temporada de béisbol en nuestra ciudad, y como pelotero y aficionado a ese deporte, Leonardo Puerto ha vendido quinielas en el estadio. La gente lo conoce y lo busca, no solo por las quinielas, sino por los sabrosos sandwichitos que prepara (pan de caja, blanco, sin orillas, jamón y ensaladita rusa), con gran esmero hace más de diez años. “Yo personalmente los vendo. Hay amigos que les digo, oye me compraste seis, no seas malito, préstame dos, porque hay una señorita que quiere probarlos”.
Cuando les pregunto si después de vivir tanto tiempo en Cancún ya se asumen como locales, ambos contestan, casi al unísono: “Somos cien por ciento cancunenses”. Doña Magda afirma que por ningún motivo se iría a vivir de nueva cuenta a Mérida, aunque extraña la tranquilidad que había en la ciudad durante los primeros años. “Ya me acostumbré a Cancún, me he ganado ser cancunense, lo puedo decir con la frente en alto. Bien ganado, bien trabajado y bien sudado”.
Antes de despedirme, saboreo con enorme gusto uno de los dos sándwiches que me regaló don Leo, como aquellos que vende, con gran éxito en el estadio. ¿El otro? Me lo llevo para el camino.