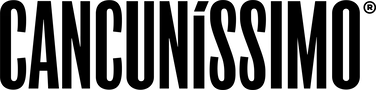De mi madre aprendí que cuando una mujer mayor que yo entraba a un lugar, había que levantarse a saludarla. Pero doña Ofelia rompía todas las convenciones sociales:
Si estaba sentada y yo me acercaba a saludarla, ella se ponía de pie, estableciendo con sutil elegancia un tú a tú que me dejaba irremediablemente desarmada.
Esta entrevista fue hecha en un par de sentadas a desayunar, durante agosto de 2016, tres años antes de que doña Ofelia partiera de entre nosotros. Los encuentros fueron un poco random, así como las anécdotas que ella soltaba con lucidez, dando gran detalle de nombres, parentescos, puestos en trabajos y dependencias.
“Tú me vas diciendo, mijita, ya tú le cortas lo que quieras”, me dijo cuando empezaba la entrevista, al calor de un lechero en el icónico Café Nader de la zona fundacional. Yo quería saber todo de ella, tan guapa y distinguida, tan bien cuidada, en sus modos y en su aspecto. “Yo creo que me dieron buenos genes”, contestó en esa ocasión con sencillez, tratando de apagar mis sinceros e insistentes halagos.
Originaria de Guadalajara, Jalisco, Ofelia Cardona Ramírez creció en Veracruz y estuvo casada desde los 17 años hasta el último respiro con Carlos Blanco Rome, teniente de navío y piloto aviador naval de la Marina Armada de México. Con él tuvo a Leticia, Liliana, Diana y Carlos. En la década de los sesenta, don Carlos Blanco fue comisionado para sobrevolar la zona del entonces Territorio de Quintana Roo, vigilando las actividades de los “contras” cubanos, de quienes se sospechaba entrenaban en las costas del Caribe mexicano. (De aquellos viajes, él habló extensamente en Cancuníssimo, año 2000).
“Carlos decía que cuando se retirara no quería quedarse en Veracruz. Nos vamos a ir a Cozumel o Isla Mujeres, decía. No mencionaba Cancún, porque aquí no había nada todavía”.
Sin avisar, doña Ofelia pasaba de un tema a otro, para luego regresar a lo que nos ocupaba. “Te voy a contar una anécdota, que mi marido me contaba. Fíjate que el Almirante de Gante, mucho antes de que hubiera algo en Cancún, iba en el buque escuela. Cuando pasó por alguna playa, llamó a todos a cubierta. Quiero que vengan a ver todo esto, les dijo; yo ya no lo voy a ver, pero les aseguro que va a ser el lugar turístico más importante de nuestras Américas. ¡Qué visión del Almirante! ¿No crees, mijita?”.
Cuando don Carlos se retiró de la Armada, ambos se dedicaron al comercio. “Yo puse la primera boutique de ropa de lujo, con pura cosa italiana. Luego pusimos Almacenes Imperio. Cuando a Carlos le empezó a ir bien en el comercio, se dio hasta el gusto de comprarse una avioneta”.
Los primeros que empezaron a hablar de un desarrollo en el Caribe fueron los Werner. “Consuelo, casada con Mario Segura, era muy amiga mía, de toda la vida, y el hermano de ella, Ignacio, “Nacho”, habían conocido a un medio hermano por parte del padre de ellos”. El encuentro propició que se dieran a la tarea de buscar un terreno en el que construirían una casa para que los hermanos pudieran disfrutar de la mutua compañía. Supieron que se iba a construir un desarrollo enfrente de Isla Mujeres. “Todavía no existía Fonatur; quien llevaba estos planes era Nacional Financiera. En Cancún los atendió el ingeniero Lara. Les enseñó los terrenos y compraron en lo que hoy es el hotel Riu, donde construyeron Villas Tacul”.
“Los Werner tuvieron mucho que ver con nuestra llegada. Nos insistían en que invirtiéramos aquí. Carlos vino durante un año, varias veces, a tratar de comprar un terreno. Le ofrecieron uno entre las avenidas Tulum y Náder, donde estaban construyendo el Palacio Municipal. Gracias a un primo de Carlos, compraron donde hoy está Café Náder. “Ese día salimos con los planos de un terreno de 1,790 metros. Cuando yo decía 1,800 metros él me corregía: no, son 1,790. Para que te formes una idea de lo honesto que era, mijita”. Ahí mismo les dieron las reglas de cómo y cuándo construir. “No querían que la gente especulara con los terrenos. Nos daban tres meses para empezar a construir y cinco años para pagar. El proyecto tenía que estar autorizado por Fonatur. Las suites las construyó el mismo arquitecto que hizo el Palacio Municipal”.
Doña Ofelia recordaba muy bien la primera vez que sobrevoló Cancún, de cuando fueron invitados a la inauguración de Villas Tacul. “Lo tengo muy presente. Sobrevolamos un puentecito de madera. La laguna tenía un islote, no sé si recuerdes ese islote, mijita. Decían que ahí iban a hacer un aviario”. Durante toda la semana fueron atendidos por una señora. “Era de la zona. Luego se la llevaron para la Casa Maya (la casa de visitas). Cocinaba riquísimo, fue la primera vez que probé la hierbita yucateca… ¡la chaya!”, contaba con entusiasmo.
De “La cueva”, Nacho Werner y el famoso letrero.
“El que se quedó a vivir aquí fue Nacho Werner. Le vendieron ese terrenito”, y doña Ofelia apunta desde donde estaba sentada, hacia la esquina de Huachinango y Náder. “Era la casa de reunión y la llamaban La cueva. Entrabas y era como un oasis, pues solo ahí había aire acondicionado. Nacho nunca le echó llave a esa casa; podía entrar la gente y servirse agüita de limón, con eso de que estaba medio prohibido la cosa del alcohol por los trabajadores. Sus amigos sabían dónde tenía el agua quina, los limones, el vodka y los hielos”. Me contaba doña Ofelia que Nacho Werner iba de compras a Chetumal. “Te voy a decir qué traía en su vehículo: ¡lleno de botellas de vodka y paquetes de cigarro!, porque fumaba mucho y convidaba a todos de sus cigarros.
“Un día puso un letrero, afuera de su casa, que decía Callejón del Canicazo, Límite del Barrio Negro, porque disque se oían como canicas cuando tomaban el trago. Algunos reclamaron porque lo había puesto en la banqueta. Da muy mala impresión, lo del Barrio Negro; te lo vamos a volar, le dijeron. Él, sin decir nada, ¡que lo mete a su propiedad! Así no me lo pueden quitar, decía, solo que se metan a mi casa. Le fascinaba su letrero y se lo mostraba a todo el mundo”.
De la manera de vestir de Nacho Werner se hablaba más allá de nuestras fronteras cancunenses. “¡Imagínate, mijita! Antes de vivir en Cancún andaba de camisa o guayabera. Aquí se dejó crecer el cabello porque no había peluquería. Cuando yo iba a Veracruz, la gente me preguntaba, ¿oye, es cierto que Nacho anda de colita de caballo? Andaba de bermudas, camisa de manga corta y tenis de buena marca, pero les quitaba las agujetas, y les ponía un alambre de luz a los dos primeros agujeros. Nos hacía reír mucho con su indumentaria”.
Los Blanco compraron una casa en la supermanzana 24, las de Inmobiliaria Kan-Kun. “La pusimos muy mona y yo la bauticé como Villa White”. Suites Alborada abrió sus puertas en el 75. “Nuestros primeros inquilinos fueron Bárbara Mackinnon y Alberto Montes, y se quedaron diez años”. Para lavar las toallas y las sábanas habían comprado tres lavadoras y dos secadoras grandes que acomodaron en la parte trasera del negocio. “Fidencio, quien está con nosotros desde el principio, decía, oiga don Carlos, vienen señoras que ven que tenemos para lavar y secar y me suplican que las dejemos lavar, hasta me dejan su bulto”. Entonces se fueron a Miami, en donde recibieron todo tipo de asesoría para comprar las máquinas. “Nos atendían siempre cubanos, el dueño era un judío”, contaba, siempre deteniéndose en los detalles. “Carlos mandó a hacer las monedas especiales con un herrero. Las monedas tenían sus iniciales, C.B.”.
Durante mucho tiempo, los Blanco rentaban a oficinas de gobierno. “No eran muy buena paga”, dijo casi susurrando, como si la fuera a oír un político de los que frecuentan el lugar. Cuando dejaron los locales, pusieron El Café, que luego fue Café Náder, una aportación de los Blanco con reminiscencias de Veracruz, en un edificio cancunense que a la fecha conserva casi toda su estructura original. La tintorería vino de manera lógica, después de la lavandería, con gran éxito desde sus inicios.
Don Carlos falleció en 2006.
Escucho al fondo, en la grabación, las campanadas que anuncian que el pan ya está listo. Me despido de ella con la promesa de que pronto estará en circulación esta entrevista. La vi algunas veces más, antes de su partida, en agosto de 2019. Vivió sus últimos años en las suites, arriba del Café, en un departamento que ella disfrutaba muchísimo. Cuando la entrevisté tenía ochenta años, se veía entera, llena de vida y alegría, aunque me comentó que recién salía “de una depresión marca diablo, mijita”. Fue un honor caminar cerca de ella, aspirar su amor por la vida y por la gente a su alrededor, a quien saludaba con enorme sencillez y entusiasmo.