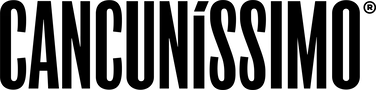Leo en la primera plana del Washington Post que poco antes de ser asesinado, el periodista Jamal Khashoggi, un duro crítico del casi poder absoluto de la corona en su natal Arabia Saudita, detectó un cambio drástico en los comentarios que recibía por su trabajo:
“Las habituales críticas a sus artículos en las redes sociales árabes se volvieron mensajes ásperos, personales, incluso amenazantes. Saudís influyentes lo injuriaban en Twitter llamándolo “extremista”, “criminal” y “burro”, ataques que eran instantáneamente repetidos y amplificados por montones de otras cuentas de Twitter, algunas de ellas vinculadas a funcionarios saudís.
“Diez meses después, Khashoggi estaba muerto, su cuerpo destazado por agentes saudís que le tendieron una trampa para atraerlo al consulado saudí en Estambul, presuntamente por ordenes del príncipe Mohammed bin Salman, el poderoso heredero de la corona”, relata el reportaje de Joby Warrick.
¿Entonces no pesan las palabras? ¿Entonces a las palabras no se las lleva el viento?
No puedo dejar de pensar que en México desde el púlpito del hombre más poderoso del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tono de los ataques que recibe cualquier periodista crítico empatan con los que recibía Khashoggi antes de su muerte. Se sueltan injurias y adjetivos sin pensar en consecuencias. Los dice el presidente. Los replican sus funcionarios del gabinete, sus legisladores, sus partidarios. Los reproducen sus voceros formales e informales. Criminal, le decían por Twitter a Khashoggi. Sicario, dicen aquí. Y el mismo modus operandi: en el acto, hordas de cuentas de Twitter repiten y amplifican el mensaje.
No voy a dejar de levantar las alertas ni voy a dejar de decirlo: en un país con los niveles de violencia e impunidad que tiene México, la violencia verbal se convierte fácilmente en violencia física. Por ello, el presidente López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión. Lo han denunciado todas las organizaciones que buscan defender este derecho. El presidente de México es una vergüenza internacional cuando se trata de respeto a la crítica, una referencia mundial de lo que no debe hacerse.
El presidente de México tiene un concepto peculiar del poder. Cree que es legítimo usarlo para destruir a quienes no piensan como él y echa mano abiertamente de los recursos e instrumentos del gobierno y del Estado para ello. Al mismo tiempo se dice demócrata y tolerante. No es lo uno ni lo otro. Y no es nuevo, es fácil documentar sus dichos y sus actos en contra de ciudadanos y periodistas que lo critican o publican información que no se ajusta a su muy particular visión de la realidad, durante toda su carrera política.
Sus propagandistas oficiales y oficiosos se hacen eco de las injurias, amenazas e intimidaciones. La estructura de comunicación que ha construido no es la de un gobierno demócrata sino un aparato oficial de propaganda, una maquinaria diseñada para restringir la libertad de expresión que se parece más a los de regímenes iliberales como los que se han consolidado en años recientes en el mundo o a los de sistemas francamente autocráticos. Sí, como el de Arabia Saudita.
Primero lo insultaron en Twitter, luego lo descuartizaron