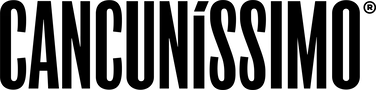“Siéntate, papacito lindo”, le dice Norma, la más pequeña de la familia, a su papá, un hombre que a sus 85 años se presenta robusto, lúcido, fortalecido por el amor a la vida. Daysi, otra de sus hijas, se sentó a mi izquierda. Ambas están ahí para recordarle las cosas que se le pudieran olvidar.
“Nací en Chiapas, pero crecí en Villahermosa, Tabasco”. De esos años, Don Mario aún conserva su fuerte acento tabasqueño. A los dieciséis se fue a trabajar a la capital del país; después de realizar variados oficios, entró como técnico de combustibles en la Nacional de Combustibles de Aviación (NACOA).
Don Mario considera que cada etapa de su vida fue tocada por la suerte, a la que invoca una y otra vez. En Macuspana, Tabasco, conoció a su esposa, Luz del Alba, con quien tuvo nueve hijos. “Tuve la suerte de poner el servicio por hidrante para abastecer con turbosina a una compañía. Me dijeron: ‘¿te animas a hacerlo?’; y dije ‘sí, solo necesito que me asesoren’. Todo lo que hice lo aprendí sobre la marcha”. Fue así como se hizo fama de ingeniero, título que siempre se negó a recibir. “Sé hacer las cosas”, aclara humildemente, “pero no soy ingeniero”.
Por razones de trabajo, se trasladó a Uruapan, Michoacán, en donde aprendió a volar una avioneta. “No le tengo miedo a nada; si me moría ahí, me moría feliz”, cuenta pleno, haciendo una mueca, de esas que repelen el susto.
Para 1975, su jefe le anunció que sería transferido a Cancún, una ciudad de la que solo había oído en una canción que sonaba mucho en la radio. “Inmediatamente dije que sí”.
Entusiasmado, reunió a toda su familia y emprendió el viaje por carretera. “La única entrada a Cancún era puro zacatal. Llevé a mi familia hasta un lugar frente al mar. Ahí dije ‘yo de aquí no me muevo’”.
-¿Cuándo fue que llegó, don Mario?
Norma se levanta del sillón de la sala y desaparece un momento.
Minutos después regresa con una libreta en la mano.
“¡Uy! Ahí escribo un montón de cosas: la distancia que hay del Sol a la Tierra; de la Luna y al Sol, fechas importantes… Es para que no se me olviden las cosas”.
Norma lee: “Llegamos a Cancún el 26 de marzo de 1976”.
Fue contratado como técnico en abastecimiento de combustible; el aeropuerto nuevo ya estaba listo. “Ocupamos la casa que me habían designado, en el retorno Barracuda de la supermanzana 3. Yo sentí que había llegado a otro país”, dice con sencillez.
“Había cuatro hidrantes, pero era necesario limpiarlos antes de ponerlos en marcha”. Veinticuatro horas, día y noche, fue lo que trabajaron don Mario y el personal contratado para ejecutar semejante tarea.
Una vez limpios y listos los hidrantes, recibieron la autorización de Pemex para dar el primer servicio. “Estábamos nerviosos por estrenar. Era la primera vez en la historia de Cancún que se iba a dar un servicio por hidrantes”. La línea aérea que inauguró esa instalación fue Texas Airlines. “Queríamos que todo saliera bien. Dimos el servicio, todo funcionó perfectamente. ¡Hasta nos felicitaron!”.
Luego fue nombrado encargado de operaciones del aeropuerto. Con Sigfrido Paz Paredes —cuando este era gerente ejecutivo del proyecto Cancún— como jefe, don Mario y su equipo se movieron con precisión en la Cumbre Norte-Sur, celebrada en 1981, a la que llegaron 22 mandatarios. “Fue una cosa tremenda, porque no hallábamos dónde poner tanto avión”. A los aviones que más temían dar servicio eran al de Reagan —quien, además, llegó con un avión ‘gigantesco’ que cargaba su limusina— “y al del Príncipe de Arabia Saudita, quien, por cierto, llegó con sus quince esposas”. En la carcajada que suelta, logra colarse un poco de picardía. La operación, de principio a fin, fue todo un éxito.
La suerte, como hilo conductor de su vida, vuelve a hacer presencia en la conversación. Se considera afortunado por haber visto crecer la ciudad prácticamente desde cero. “Un día iba manejando rumbo a Bonfil y se me atravesó un venado”, cuenta con un dejo de inevitable de nostalgia. En otra ocasión, recuerda, tuvo que esperar un buen rato en el bulevar Kukulkán, mientras un cocodrilo se desplazaba sin prisa desde la laguna hasta el mar; habla también de un cenote donde el escándalo de las chachalacas inundaba la selva y al cual llegaban a abrevar los venados y los puercos de monte.
Después de cinco años de prestar sus servicios a NACOA, don Mario optó por renunciar. En el centro comercial del Crucero puso una silla y una vitrina retacada de artículos de mercería. Luego se pasó a un pequeño local, de ahí a un segundo y hasta un tercer local. La demanda de productos era grande, por lo que iba a Mérida a surtirse y regresaba con el automóvil lleno de cosas. Sus hijos e hijas lo apoyaron siempre en el negocio.
Fue de los primeros participantes en los maratones que hasta la fecha se organizan en la ciudad. Siempre entrenó en la ciclopista, y hasta hace poco la recorría trotando o caminando. Hoy se ejercita en casa y va de vez en cuando al puente Calinda a tomar fotos de los yates que surcan el canal, y del paisaje siempre cambiante de Bahía de Mujeres.
Don Mario se define “cien por ciento cancunense”. Hoy vive de su pensión, y junto con su extensa familia, lejos de lamentar el crecimiento de la ciudad, lo celebra plenamente.
Por Tiziana Roma
Quizás te pueda interesar: En memoria de Eduardo Lavalle