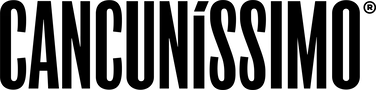Cuando suelo platicar o escribir el hecho de que a mi me gusta ‘Hacerles memorias a mis hijos’, realmente estoy usurpando un término que aprendí por la buena, de la amorosa y creativa mente de mi madre. Echándome un clavado en la infancia, pienso en la gran cantidad de tiempo que pasábamos juntos, ella, mi hermano y yo, y no recuerdo sinceramente, haberme aburrido nunca. Mi madre era especialista en inventar cosas que hacer en ese diminuto departamento en la 33 oriente 2020, de Pueblita de los mismísimos Ángeles.
Era un hogar muy pequeño, cariñosamente ataviado de una alfombra café que fue cambiada dos veces y de mucha familia. En la entrada resaltaba en las paredes ese papel tapiz de bicicletas francesas, escogido por mis viejos. Cada vez que entrabas parecía que te sumergías en su cuento, en la historia que habían diseñado para nosotros dos y más tarde para Aline. La casa siempre me olía a Michel Sardou y a Estudiantina.
Normalmente después de comer y antes de hacer nuestra tarea, veíamos una película en blanco y negro en el cuarto de mis papás, nos acurrucábamos en los brazos de Doña Mirna, quien nos iba explicando alguna frase alegórica que no entendíamos, de Tin Tan o Clavillazo. Esas tardes en sus brazos me llenan las tripas de nostalgia y de argumentos de Mauricio Garcés en Technicolor. Mi papá se había aventurado a comprarnos la ‘Tele Grande’, a sabiendas de aquellas tardes en que nos quedábamos los tres en soliloquio. Por eso la escogió en color y con un control remoto que pesaba más que mis recuerdos.
No era difícil hacer la tarea después de la hora de Televisión, porque mi mamá siempre lo hizo divertido. Ella y mi papá desde muy jóvenes compitieron en inteligencia, yo creo que fue lo primero que los enfrentó, y que posteriormente los unió hasta la muerte. Por ello, mi madre siempre nos ayudó con nuestros quehaceres escolares con una devoción absoluta, pero sobre todo con una inteligencia sobresaliente. Hizo de nuestro estudio un placer, nos enseñó a aprender y a estudiar por cuenta propia. Al fin, ella tenía tiempo dando clases en la universidad, y el método lo conocía perfectamente. Si supiera que eso no fue precisamente lo que nos forjó. Ahora me explico.
De mi madre aprendí entre muchas cosas la forma de estudiar, pero sobre todo a no aburrirme nunca, ella siempre inventaba algo para mantenernos entretenidos y nos daba una libertad extremadamente sobreprotectora, cuando nos dejaba salir por unas horas a andar en bicicleta, a subirnos en los árboles o a la cabeza de un busto de Don Gabilondo Soler, cuyo terreno, llevaba su nombre, al cual nosotros reductos, lo nombramos el parque de Cri-Cri.
Un verano nos llenó por primera vez ‘La caja de materiales’, la cual se fue rellenando por varios años hasta que llegó el Atari. Esa caja era un cúmulo de papel cartón, celofán, vasos viejos, andrajos y tiliches rotos con los que armábamos nuestros propios juguetes. Pasábamos horas repitiendo los modelos de un libro que nos compró y con el que ensamblamos al ‘Mochuelo Don Tristón’, un viejo búho de papier-mâché que se transformó en la alcancía de mis sueños.
De mi madre aprendí muchas cosas, pero una destacó sobre todas, le aprendí a ‘Hacer memorias’. Esas tardes que comenzaban con una película, seguida de nuestra rutina escolar y terminaban en los más variados juegos, siempre, pero siempre, siempre, iban acompañadas de un platillo vespertino antes de la cena. Podía ser algo muy sencillo como pan con cajeta, o germen de alfalfa con limón y sal, o algunas salchichas fritas con salsa mil islas, pero las tardes de juego, mi mamá las acompañó siempre de sabor.
Una tarde nos dijo que nos iba a preparar un platillo que no nos hacía desde hace mucho tiempo, que aprendió en Francia y que sabía que nos encantaba, pero que pocas veces repetía por lo complicado del trajín de la harina volando por todos lados y la fritura ardiente que ponía en peligro sus cautelosos cuidados maternales, madre al fin, de dos hijos que le hacían ver su suerte muchas veces, porque nos hizo soñadores e incontrolables. Esa tarde terminó espolvoreando unos veinte ‘Beignets’ con azúcar glass, y creando uno de mis primeros recuerdos culinarios que atesoraré siempre en mis adentros. Eran unos pequeños, gloriosos, suaves, calientes y exquisitos panecillos, hechos por las manos de mi madre y vestidos de blanco.
A partir de ahí tomé conciencia de que aquella mujer que no sabía preparar un huevo cocido cuando se casó, aprendió de manera magistral el arte de la cocina por una sola razón, porque nos amaba demasiado. Hoy sería casi un atentado feminista reducir a mi señora madre a una cocina, pero lo cierto es, que ella se especializó en hacernos memorias a través de sus sabores. Disfrutaba mucho complacer a su marido con sus guisos, esos que preparaba para nosotros cerca de las siete de la noche todos los días, y que nos unían en cofradía en torno a la misma mesa redonda y setentera que les contaba en el escrito pasado.
Mi mamá creó un platillo para cada ocasión especial, no importando si fuera triste o alegre. Siempre nos dio su corazón por igual cuando cantaba la canción de Aline de Cristophe, nos preparaba un puchero, o su espectacular tinga con chorizo. Ella sabía que platillo colar en las tardes con lluvia, en las noches de invierno. Conocía las tripas de sus tres hombres mejor que a sí misma, sabía cuando era domingo de “Migas” para mi papá o frijol con puerco en mi cumpleaños. Es rara la vez que vaya a su casa y no me cuele un salpicón de res con tanda doble de limón y rábanos.
De mi mamá aprendí el gusto por la comida y por el buen yantar, por eso no soy esbelto. No culpo a su mole poblano, a sus rajas con huevo, ni a su bœuf bourguignon. Pero es inevitable que cuando pruebo una Maria- manuela ( Huevo con caldillo de frijol), o su pollo Nuevo Orleans, su tortilla española, o su bacalao Navideño, no me venga una memoria de su inmenso y profundo amor. Mi madre nos tatuó con sus aromas y sabores, con sus alegorías alrededor de una mesa, nos hizo hombres de bien y de buen gusto cual bouquet garni, que me enseñó a preparar la primera vez que me aventuré a ensamblar un platillo de su libro naranja de recetas francesas.
Hoy tengo cuarenta y seis años y le sigo hablando para pedirle la receta de su sopa de calabacitas, aunque me la sé de memoria, me gusta que me la recuerde, porque un día me la tendré que preparar a solas. Un día, muy lejano espero, me comeré mi res en pasilla o un pan de cazón con una lágrima en la cara, por eso me gusta hablarle seguido para preguntarle que se preparó en la comida y contarle cual fue el último de mis guisos, aprenderle los trucos y las sazones de su pollo pibil, que serán remansos tranquilos que la harán perdurar en mi paladar y en mi corazón cada vez que la evoque con mi olla.
Los sabores y olores de la mesa de mi madre son mis memorias sagradas, memorias que van acompañadas de música y folclor, de películas en blanco y negro , de abrazos y besos, de consuelo y arropo. Mi madre nos cura el alma con unas chalupas poblanas o con su pollo con crema y chipotle. Nos sienta a la mesa, nos alimenta, y nos da su inmenso amor en consejos, pláticas y anécdotas, garapiñadas de su inigualable risa.
Pronto iré a Cancún, espero en Dios, a llevarle a su nieta. Le voy a pedir que le prepare unos Beignets con azúcar glass. Conociendo a mi pequeña Alba, quizá, tal vez quizá, le haga una primera memoria de su abuela, de esas que, en boca, nunca se olvidan en el corazón.
Feliz día de las madres, a todas aquellas que, con su sazón, nos han tocado el alma.