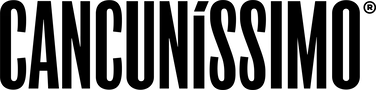Había sido un largo día y el cansancio podía sentirse pesado en los hombros. No haría falta más que una pequeña excusa de la almohada para que se quedara prendado encima de ella hasta la mañana siguiente. La cama tentadora secundaba la moción, pero necio al fin, no pudo posponer su consabido ritual de terminar con su último resquicio de energía en un acostumbrado baño de agua hirviendo. Él sabía perfectamente que no conciliaba el sueño sin que esas gotas ardientes quemaran de a poco su piel, para luego ser complacida por un chorro de líquido helado. Era una manía que había adoptado treinta años atrás al ver a su padre repitiendo el mismo conjuro nocturno en repetidas ocasiones.
Pocos segundos después de haber cerrado la llave de agua fría, el cansancio pareció haberse disipado un poco, tomó la toalla que había dejado anticipadamente a medio doblar encima del lavabo y comenzó a borrar a conciencia las gotas que todavía caían sobre su cuerpo. Se recostó sobre la cama impecable de aquel pequeño hostal en Montparnasse donde se había hospedado. Se quedó impávido contemplando por unos segundos, que se convirtieron en minutos, el cielo raso de la habitación de su temporal morada y el viento helado que se coló por la ventana que había dejado abierta horas atrás, le confirmaron que el frío de París obliga siempre a vestirse rápido.
Pensando sin pensar se había ataviado para salir, y entre ropas se había convencido de que no podía quedarse a dormir en el hotel a esa hora, siendo ésta su última noche en París.
Había estado en la ciudad de sus primeros recuerdos por cuatro días, ya que había asistido a la presentación del último libro de uno de sus mejores amigos y colegas escritores, que había hecho hasta lo imposible para convencerlo de que tenía que estar presente en el evento de esa literaria entrega. A pesar de la inmensa cantidad de razones para no asistir, sabía de antemano que su presencia era requisito. Era su mejor amigo, y más que eso, era la persona con quien había esbozado sus primeros trazos literarios cuando juntos asistieron a la escuela de Filosofía y letras en México. Era una hermandad engarzada por las letras y acuñada por el tiempo años atrás.
Antes de darse cuenta de que había vuelto a pensar, estaba entrando a la escalinata de la primera estación del metro de la Chemin de Fer Métropolitain que habría de llevarlo a las entrañas mismas de Champs Elysee. Conocía las rutas y las paradas, pero de vez en vez, le gustaba perderse a propósito, para que su destino lo dejara en alguna parada menos conocida donde pudiera toparse con alguna situación inesperada. Lo cual nunca había sucedido. Siempre terminaba llegando a su destino inicialmente pensado, la avenida luminosa repleta de árboles teñidos de recuerdos imborrables, donde él solía caminar a destiempo, aunque el frío le obligara a cubrirse las orejas para que no se cayeran en pedazos congeladas.
Había permanecido casi todo el trayecto observando sus manos entrelazadas, jugando a subir un dedo y después el otro, manos que estaban envueltas en unos guantes negros con olor a moho, por no haberlos usado desde su última visita a París. Escuchó la usual llamada del metro que anunciaba su pronto destino, y percibió el desacelero del vagón que transportaba a escasas ocho personas viendo por tiempos los mosaicos blancos que perpetúan el metro subterráneo francés.
Alzó la mirada en búsqueda del tubo de metal roído que habría de ayudarle a levantarse y salir de aquella carreta contemporánea, pero a su paso se topó con un parisino sexagenario mal encarado que se aprovechó ventajosamente del mismo artilugio para salir igualmente. No era que le preocupara lo mal encarado del viejo aquel, ya que sabía por costumbre que la mayoría de los parisinos tienen la testa descompuesta y los mismos años encima, ni tampoco que se hubiera adelantado a su salida, le perturbaba como lo había hecho siempre, el intenso olor a naftalina que cargan todos ellos encima. El viejo se adelantó tres pasos y comenzó a salir del vagón que los transportaba, y fue entonces que su mirada se detuvo por completo en los asientos que se contraponen a aquellos donde él estaba sentado. Vio caer dos libros, la mitad de una bufanda satinada y un par de lentes negros con micas translúcidas al piso, un par de piernas en “v” invertida, envueltas en una temblorina por agacharse, antes de un par de zapatos femeninos de tacón bajo que resbalaron en paralelo al querer levantar todo lo que ella había tirado.
Su primera intención fue ayudarle, pero sus ojos se centraron en el pelo terso que cubría por completo su cara y que caía alegóricamente entre aquellas piernas blancas y la falda gris de lana gruesa. Con ambas manos ella recogió rápidamente todo lo que torpemente había dejado caer. No era nuevo para ella, porque torpemente siempre dejaba que las cosas se cayeran entre sus manos desde niña. Se sintió turbada porque el sonido estrepitoso de las cosas cayendo, fue asíncrono con el silencio mutilante que acompañaba a todos en ese vagón. Él percibió la escena en segundos en tiempo lento, y lento fue como a su vez ella levantó su mirada y se cruzó con la suya. Él la vio así, turbada y contrariada y pensó también en segundos, que sus miradas se habían entrelazado. La miró como quien mira por vez primera a la luz reflejada en el agua. No había caído en cuenta que ella no veía ni a treinta centímetros de su frente sin tener esos mismos lentes negros posados en su nariz prominente. Para él, fue un momento entre ellos, para ella, un mirar a ciegas hasta que pudo colocarse nuevamente los anteojos soltados abruptamente.
El trató de reaccionar, pero resultó inútil, la escena no le permitió moverse. Es lo que sucede normalmente cuando te topas de frente con la persona que habrá de vulnerar tu mundo de tal forma, que ese primer momento te paraliza y se queda tatuado para siempre en tu alma.
Ella terminó de recoger sus cosas y al fin pudo ponerse los lentes nuevamente y salió intempestivamente del vagón que había estado detenido en la estación, lo suficiente para que ellos dos fueran los únicos presentes. El seguía solo contemplando.
Ella salió y a su rápido paso, volteó a ver al único espectador de su reciente torpeza. Los ojos de ella, esta vez, sí le vieron fijamente, y ahí, sus miradas fueron una. Ella sintió el mismo golpe profundo al ver dos manos entrelazadas en dos guantes negros, una gabardina beige, y dos ojos que cómo un niño se posaban directamente con los propios. Un escalofrío cruzó por la espalda y por la mente de ella y la inmovilidad seguía apoderada de él.
En el momento que ambos pudieron reaccionar el vagón estaba cerrando sus puertas con previo aviso y ella se quedó parada enfrente de aquellas puertas del metro, que lento, se alejaba hacia su próxima parada. Él se había levantado tratando de impedir que esas puertas se cerraran, pero le resultó inútil, porque el metro de París no perdona puntualidad. Ella dejó caer nuevamente sus cosas parada en el andén, y esta vez, él no volteo hacia ellas, no perdió de vista ni un segundo aquella mirada protegida por un par de lentes translúcidos envueltos en mica negra y ella, no le dejó de ver. Pero el destino y la velocidad los alejaban hasta el punto, donde él solo pudo distinguir un túnel oscuro que repetía luces incandescentes cada cinco segundos. La perdió entre el túnel y la distancia. Ese momento lo había marcado y le habría comprobado que no cometió un error al ataviarse para salir, en vez de quedarse dormido en su hostal. ¿Cómo una pequeña decisión puede cambiar por entero nuestras vidas?.
Esa noche terminó con él y él, con dos botellas de Beaujolais Nouveau que entre copa y copa trataron de resucitar en mente, el momento vivido horas atrás. Se resguardó en ese pequeño bar de la Rue du Romainville, que, aunque lejano de su hostal, le daba la confianza suficiente para pensar y sentir en lo recién vivido. Los escritores y los buenos toros, vuelven siempre a la querencia.
Al día siguiente, su mente un tanto turbada pero programada al fin, solo le permitió empacar y colocar sus papeles en la misma cartera de viaje que había usado en los últimos diez años, dónde guardaba siempre su pasaporte, su ticket de viaje y alguna nota con frases escritas a mano, que le permitieran tener ideas para un próximo escrito. Esta vez, notas de la noche anterior, que habían guardado el momento vivido en ese metro de París, donde resaltaba con letras escritas varias veces en el mismo lugar: “Debiera verte otra vez”, “Debiera verte otra vez”… Pensamiento que solo le pertenecía a un autor entusiasmado, pero no a una realidad consciente.
Tomó el asiento G1 de un Airbus de Air France que habría de llevarlo de regreso a ciudad de México; Siempre pedía ventanilla porque pensaba que los mejores pensamientos surgen de una mirada a través de un plexiglás de avión. Muchos de sus escritos se habían gestado en una de esas ventanillas. Sin quererlo, se repitió un poco más cuerdo que esos momentos, como el del metro, pensamiento recurrente, solo pasan en algunas de sus novelas, porque en la vida real, todo es más simple. Incrédulo al fin.
No terminaba de pasar por su mente dicho pensamiento, cuando un estrepitoso sonido de cosas cayendo, interrumpió el ascenso de un par de veintenas de pasajeros que esperaban abordar. Él volteó sin pensar al piso y pudo ver dos libros, una bufanda satinada, y un par de lentes translúcidos con mica negra que se deslizaron a lo largo del pasillo de ese retacado avión con destino a la azteca metrópoli.
El asiento G2, habría de ocuparlo una mujer de piel blanca, zapato de tacón bajo y de torpeza de manos. Dos minutos en el metro de París se convirtieron en horas, doce horas en el avión de Air France, se convirtieron en minutos.
Así de relativo es París…